El mundo ya no es lo que era; ¿volverá a serlo?

Cursé estudios universitarios en la década de 1960. En aquella época, el PBI de los países del Primer Mundo crecía de manera sostenida, a punto tal que en 1967 se organizó un seminario para contestar esta pregunta: ¿está obsoleto el ciclo económico? (menos mal que dijeron que no). Fue en un contexto de estabilidad de precios y muy bajas tasas de desocupación. El encandilamiento duró poco: Alemania y Japón no fueron “milagros”, sino recuperaciones luego de la Segunda Guerra Mundial; Estados Unidos padeció inflación desde mediados de la década de 1960; aparecieron los dos shocks petroleros, etcétera. El Primer Mundo vivió una nueva época dorada, hasta que apareció el Covid- 19. Nada parece ser lo que era. ¿Cómo será el mundo del futuro?
En busca de respuestas conversé con el argentino Alejandro Ernesto Bunge (1880-1943), un ingeniero volcado a la economía, al igual que nuestros compatriotas Canitrot, Di Tella, García Olano, Grupe, Llorens, Palazzo, Pou, Sánchez de Bustamante, Solanet, Teitel y Tomasini. La labor escrita de Bunge incluye los 42 tomos de su Revista de economía argentina, publicados entre 1918 y 1943, así como los cuatro tomos de su Economía argentina, que recoge ensayos escritos entre la Primera Guerra Mundial y 1928.
Dijo de él José Luis de Imaz: “Fue para la industrialización lo que Alberdi fue para la población. Fue un nacionalista de fines. Nunca pretendió generalizar, solo estudió el caso argentino. No era un empirista vulgar. Enseñó a pensar a partir de proposiciones concretas y no de formulaciones abstractas”. A lo cual Tulio Halperín Dongui agrega que “nadie, entre los contemporáneos, captó mejor que él los datos básicos de esa ambigua hora argentina que va de la Primera Guerra Mundial a la Gran Depresión”.
–Al criticar la estructura de importaciones de la Argentina verificada durante las primeras décadas del siglo XX, muy intensiva en bienes de consumo, usted ironizó al describir a “los cosmopolitas”.
–Así es. Dije en 1928 que los cosmopolitas son aquellos que piensan, comen y visten como en Francia, como en Inglaterra, como en España. En su mesa apenas si se conserva el asado argentino; ellos necesitan jamón de York, salame de Milán, vino de Burdeos y del Rhin, petit-fois de Francia, garbanzos de España, salchichas de Fráncfort, dulces y galletitas de Inglaterra, fruta de California, té de la China, arroz de Brasil, queso de Francia e Italia, etcétera. No hay país en el mundo en el cual se consuman, con relación a sus habitantes, en tanta diversidad y en tanta abundancia los alimentos extranjeros como en la Argentina. Es una paradoja, en un país fértil con extensas zonas semitropicales y 8,5 millones de habitantes. El cosmopolita usa camisas de hilo de Francia y de seda del Japón, trajes de paños de Inglaterra, botines y guantes de Inglaterra o de Estados Unidos. Sus muebles son ingleses, sus alfombras de España, de Persia o de Alemania; fuma cigarros de Cuba y cigarrillos de Inglaterra.
–Los argentinos, siempre exagerados, en esto de la sustitución de importaciones nos pasamos al otro extremo. ¿Cómo ve el mundo de hoy y cómo deberíamos posicionarnos los argentinos al respecto?
–Volvamos a lo que ocurrió luego de la Primera Guerra Mundial, la tragedia que mató más gente de hambre y enfermedades que en las trincheras. El conflicto desnudó que la especialización internacional genera beneficios, pero también riesgos. Y la guerra exacerbo a estos últimos. La sustitución de importaciones, entendida como reducción de la relación importaciones/PBI, la comenzó Italia, alentando la producción local de trigo. Como soy afecto a pensar a partir de los datos concretos, fui uno de los pocos que sugirió que podría haber “un antes y un después” de la denominada Gran Guerra, y que había que actuar en consecuencia.
–¿Por qué dice esto?
–Porque es importante enfatizar que no siempre es fácil advertir cambios en las tendencias mundiales, y mucho menos identificarlos cuando comienzan a insinuarse. Para los periodistas cada día es “histórico”, pero, ¿cuántos días verdaderamente históricos ocurrieron durante el siglo XX? Seguramente que se pueden contar con los dedos de dos manos. La difícil tarea de identificación de los posibles cambios estructurales tiene que comenzar por prestarle atención a las debilidades, y también a los imprevistos.
–¿Qué debilidades identifica en el mundo actual?
–Las derivadas de la especialización internacional de la producción. Un ejemplo: una fábrica de autos ubicada en Estados Unidos se paralizó porque no recibía una pieza elaborada en una fábrica ubicada en Vietnam, porque ésta estaba cerrada o porque no conseguía contenedores en los cuales transportarla. Otro ejemplo: Angela Merkel se “jugó” a comprarle gas a Rusia, lo cual durante mucho tiempo debe haber sido considerada una gran idea, hasta que apareció la invasión rusa a Ucrania.
–¿Y en cuanto a los imprevistos?
–Ubico al tope el resurgimiento de la inflación, fenómeno que por lo menos un par de generaciones de americanos no habían conocido. También los países europeos padecen el mismo flagelo. Claro que ambos a tasas que nosotros, los argentinos, envidiamos, pero para ellos es una desgracia y están comenzando a actuar en consecuencia.
–¿Qué debemos hacer los argentinos a raíz de esto?
–Tratar de entender lo que está ocurriendo y, sobre todo, evitar los bandazos.
–¿Qué quiere decir con esto?
–A la luz de las dificultades creadas por el Covid-19, cabe esperar que los países revisen sus políticas de apertura económica. Pero, por favor, no utilicemos esta presunción para racionalizar lo peor de nuestras políticas económicas. Ejemplo: no digamos que, aquí y ahora, “menos mal que tenemos una de las economías más cerradas del mundo”, y ni aprovechemos esta coyuntura para intensificar todavía más la sustitución de importaciones. Somos muy afectos a racionalizar, afirmando que “si Estados Unidos emite sin causar inflación proporcional a la emisión, nosotros también podemos hacer lo mismo”. Pero la credibilidad en los respectivos gobiernos es diferente.
–Los cambios en el mundo también generan oportunidades.
–Efectivamente. Cuando las señales que recibe el sector privado son las correctas, la Argentina genera excedentes en productos alimenticios y energéticos, para los cuales hay demanda en el exterior. En el caso de la producción agropecuaria, el sector ha dado sobradas muestras de responder a los incentivos; en el caso de los productos energéticos es crucial la cuestión de la credibilidad en el respeto de las reglas de juego, para que se realicen inversiones que le permitan al país recuperar el rol de exportador neto. Es un tema importante, pero no debería ser de imposible solución, al menos por parte del próximo gobierno.
–Don Alejandro, muchas gracias.
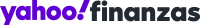
 Yahoo Finanzas
Yahoo Finanzas 