Raúl Hermida: “Hemos hecho lo imposible para no relacionarnos”

CÓRDOBA.- “Hay que hacer una apertura inteligente; existe el regionalismo inteligente del que habla el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). No se puede abrir de forma inmediata porque no queda nada; la estructura productiva viene con décadas de protección y hay problemas que resolver. La primera apertura es hacia el comercio exterior. No es fácil porque el que baja los aranceles en un acuerdo, quiere reciprocidad de la otra parte. Hay que moverse con estrategia e inteligencia”.
Quien habla es el economista Raúl Hermida, quien fue el director del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) y es director del Estudio Hermida y Asociados, además de vocal de la BCC. Lleva años de investigaciones y trabajos impulsando el despegue de la región centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) y del corredor bioceánico central que, entiende, es una herramienta “clave” para el comercio y la inserción internacional de la Argentina. En diálogo con LA NACION repasó el impacto de no tener una estrategia definida.
-La hidrovía pasó a manos del Estado y se demora la licitación internacional, ¿qué impacto tiene la situación en la economía, en el intercambio internacional?
-No directamente en las operaciones del comercio, pero impacta fuertemente en las posibilidades de recibir inversiones extranjeras directas y en las de los grupos locales de la agroindustria. La incertidumbre es el mayor enemigo de la confianza que es el mayor activo que tienen los países para atraer capitales, para lograr inversiones que permitan un crecimiento a largo plazo y sostenible.
-¿Qué opina de cómo se gestionó el final de la concesión?
-La hidrovía es demasiado importante para dejarla languidecer; es una herramienta, un instrumento fundamental para nuestro comercio exterior. Hay quienes la asocian directamente a la agroindustria, pero en realidad transporta productos que van desde la minería de la Cordillera de los Andes al mineral de hierro de Brasil y Bolivia; productos de la metalmecánica, a través de Zárate… El puerto del Gran Rosario es el primero o segundo polo sojero del mundo, compite directamente con el de Nueva Orleáns; tiene una concentración de industrias por el reducido costo de transporte de granos que presenta. Es una gran ventaja comparativa para el país por las grandes distancias que los granos de Brasil y de Estados Unidos deben recorrer por tierra.
-El efecto de usarla irradia a otras actividades económicas
-La hidrovía y los puertos del Gran Rosario tienen un efecto multiplicador sobre el resto de la economía, alcanza a todos los sectores y, además, viene a reforzar el federalismo y a descentralizar la economía del país. No es un concepto retórico, es la realidad de la economía argentina. Igual que el corredor bioceánico central, ayudaría a expandir el desarrollo al norte y al sur. La hidrovía es más importante que un mecanismo de recaudación o la búsqueda de una interpretación ideológica de asociarla únicamente al agro; por allí sale el 80% de nuestras exportaciones. Además, pertenece a cinco países, cuenta con 110 terminales portuarias, en su extensión abarca un área donde viven 90 millones de habitantes. Es clave como herramienta de comercio exterior.
-¿Cómo se gestiona un canal de esas características en otros países?
-Siempre con una gran colaboración entre sector privado y público para lograr la mayor eficiencia posible para el conjunto de la economía. Hay casos de concesión, casos en que administra el Estado, pero en general los privados entran en competencia para la administración. La hidrovía tiene mucho que ver con los costos del transporte; en el ‘95 cuando se puso en marcha cambió el precio FOB puertos argentinos de la soja, el maíz y el trigo; subieron 10%. Fue un punto de inflexión lo que marcó el llamado a licitación y la concesión bajo la modalidad de peaje para el corredor troncal.
-Mencionó el corredor bioceánico, ¿cuánto se avanzó en esa iniciativa?
-Está adormecido totalmente. Hay una inquietud empresaria, profesional por reactivar esa franja de desarrollo económico que coincide con el eje estratégico del Mercosur Chile y que toma el sur de Brasil, Uruguay, la franja central de la Argentina y la región central chilena. La ventaja es que tiene salida por el Atlántico y por el Pacífico. Claro que hay que ejecutar obras muy importantes para superar los escollos que son las montañas al oeste y los ríos al este, pero permitiría resolver una de las principales desventajas de la economía que es el costo transporte terrestre.
-¿Está frenado por el volumen de la inversión necesaria?
-En gran parte sí. En la Argentina la inversión pública es la variable de ajuste cada vez que se debió reducir el déficit fiscal, siempre se recurre a la obra pública. No se les da a la actividad privada la obra porque no hay mercado de capitales y se requiere un financiamiento de, al menos, a 20 años. Un túnel de altura media en el Paso de los Libertadores que lleva al puerto chileno de San Antonio cuesta miles de millones de dólares. La Argentina no tiene suficiente estabilidad macroeconómica y el ahorro interno no alcanza. Esas dificultades traban el largo plazo.
-¿No es también una falta de estrategia o la inclinación por otra?
-Falta una mirada estratégica de largo plazo; acá siempre estamos mirando el día a día. Si la suba de la carne impacta en la inflación, si llegan las PASO, si vienen las elecciones generales. Una mirada de largo plazo es fundamental para el desarrollo de estas grandes obras que son las que permiten el crecimiento sostenible de un país.
-¿Entiende que también falta esa estrategia para desarrollar el potencial exportador?
-La Argentina tiene grandes ventajas en el sector agroindustrial, en la minería, en el sector energético y en la industria del conocimiento. A todos les serviría no solo el corredor bioceánico sino el desarrollo de una infraestructura para que la exportación de servicios pueda crecer. Para vender servicios se requiere una infraestructura básica en telecomunicaciones, en el desarrollo urbano y residencial, en educación.
-A los recursos humanos hay que acompañarlos
-Hay que acompañarlos con esfuerzo organizacional, educativo, estratégico. Brasil importa en servicios profesionales entre US$25.000 millones y US$30.000 millones anuales; nosotros exportamos por US$2.000 a US$3.000 millones al año. Esas cifras muestran el enorme espacio que queda para proveerle a Brasil; existe una buena posibilidad ahí pero se requiere portugués, reducir la carga de impuestos, las trabas, generar una estrategia de largo plazo en el que lo público y lo privado confluyan y se cohesionen. La exportación de servicios en Uruguay representa ocho por ciento del PBI pero allí hay colaboración público-privada, concurren ambas en el objetivo. En términos per cápita en esas exportaciones, Uruguay genera US$500 por habitante mientras que en la región son US$100. Claro, instrumentó zonas francas, tomó medidas de promoción de la actividad e hizo un esfuerzo educativo permanente desde hace años.
-Con Lula como presidente, ¿cree que cambiará algo en el Mercosur?
-Sube condicionado por una situación difícil; Brasil crece muy poco en el largo plazo. Junto con la Argentina son economías de las más cerradas. Lula ha dicho que quiere terminar el acuerdo con la Unión Europea e iniciar conversaciones con China. Es una oportunidad para la Argentina que no hace muchos esfuerzos en ese sentido; pone cepos cambiarios, retenciones, mantiene un ritmo diferenciado de relación con el mundo, instrumenta límites en el movimiento de capitales. Hemos hecho lo imposible para no relacionarnos, para no abrirnos. Como todo indica que nos llevamos bien con Lula -lo que me parece bien, más allá de que puedo tener diferencias ideológicas- esta es una buena oportunidad de que ambos impulsen acuerdos de libre comercio con la anuencia de Uruguay y de Paraguay. Parece que hemos olvidado el planeo de la Cepal de que la integración regional y los acuerdos preferenciales se usarían para acelerar la inserción en el mundo. La Alianza del Pacífico exporta dos veces más que el Mercosur. El Banco Mundial dice que si acordamos con Europa en 2030 exportaremos 80% más respecto al escenario base; si en 2022 fueron casi US$90.000 millones, superaríamos los US$150.000 millones. Así que es bueno que se comiencen a cerrar estos acuerdos, que se empiece a conversar para extenderlos y para poner en marcha una estrategia inteligente.
-Se refirió a las economías cerradas de Brasil y de la Argentina, ¿existe la apertura inteligente?
-La apertura inteligente existe, igual que el regionalismo inteligente del que habla el Banco Interamericano de Desarrollo. No se puede abrir de forma inmediata porque no queda nada; la estructura productiva viene de décadas de protección, hay que resolver problemas. La primera apertura es hacia el comercio exterior. No es fácil porque el que baja los aranceles en un acuerdo, quiere reciprocidad de la otra parte. Hay que moverse con estrategia e inteligencia. Debe ser un proyecto a mediano y largo plazo; no es el 10 diciembre. Hay que estudiar sector por sector, producto por producto, región por región y negociar con mucho cuidado. Es una tarea enorme en un país que abandonó el diagnóstico y la planificación.
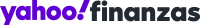
 Yahoo Finanzas
Yahoo Finanzas 