¿Cómo es que ahorramos “tanto” e invertimos “tan poco”?

En todos los cursos de macroeconomía de corto plazo se aprende que los actos de ahorro e inversión son diferentes, y que no siempre los realizan las mismas personas. El ahorro es la porción del ingreso que no se consume; la inversión es un gasto que busca un beneficio futuro. En la década de 1960, cuando esa macroeconomía se estudiaba sobre la base de La teoría general, de John Maynard Keynes, y de los libros de texto inspirados en esa obra, las funciones ahorro e inversión eran diferentes, pero los montos de ahorro e inversión en cada economía eran iguales. ¿Por qué esto no parece ser cierto, hoy, en países como la Argentina?
Al respecto, conversé con el argentino Alberto Roque Musalem (1940-2015), quien estudió en las Universidades de Cuyo, Tucumán y Chicago y enseñó en las de Cali, Bahía, en la Ucema y en la Universidad George Washington. Entre 1985 y 2004 trabajó en el Banco Mundial, y a partir de 2005 se desempeñó como economista jefe en el Centro para la Estabilidad Financiera. Lo entrevisté porque fue pionero en materia de ahorro contractual (planes de pensión y seguros de vida) y en el impacto que tiene sobre los mercados de capital y el desarrollo económico; un análisis que en 1990 se aplicó a México y desde el Banco Mundial se generalizó a otros países.
Julio Jorge Elías, su asistente en el Banco Mundial, recordó a Alberto, cuando falleció, en los siguientes términos: “Fue un economista con lo mejor de la tradición de Chicago, la de utilizar economía en forma rigurosa para pensar el mundo que nos rodea, otorgándole un rol mayor a los incentivos. Tenía ideas firmes y era combativo, pero sumamente amable y respetuoso a la vez; un verdadero caballero. Aquello de que lo cortés no quita lo valiente refleja de manera precisa la forma en la cual se conducía en la vida profesional”.
–¿Qué pasa en la Argentina, que ahorramos, aunque no tanto como los chinos, pero la inversión apenas alcanza para reponer el desgaste del capital?
–Que la economía argentina es una economía abierta, no como la economía inglesa en la década de 1930, que podía funcionar como si fuera una economía cerrada. A propósito: la economía inglesa comenzó a operar como una economía abierta desde la Segunda Guerra Mundial, al punto tal que la semilla de la macroeconomía de corto plazo para economías abiertas está claramente planteada en los memoranda que escribieron los economistas que trabajaban en la sección económica del gobierno inglés, como James Edward Meade, Lionel Charles Robbins y John Richard Nicholas Stone.
–¿Qué porción de la balanza de pagos es la relevante, a propósito de esta conversación?
–No la cuenta corriente, que registra el intercambio internacional de mercaderías y servicios, sino la cuenta capital, que documenta los movimientos internacionales de capital y los cambios en las reservas del Banco Central.
–Lo escucho.
–Cuando los residentes de un país interactúan con los que viven en el resto del mundo, en el plano financiero los montos de ahorro e inversión siguen siendo iguales, pero hay que incorporar al análisis la localización geográfica de unos y otros. Concretamente, el argentino que transforma su ahorro en atesoramiento, en dólares emitidos por Estados Unidos, está financiando ¡gratis! al Estado de dicho país.
–¿Qué ocurriría si lo dejara en la Argentina y el sistema financiero le prestara los fondos a algún empresario?
–Buena aclaración, porque lamentablemente hoy, en Argentina, el grueso de los depósitos financia al Estado. Alejándose de la intermediación tradicional, que conecta a los ahorristas, personas que tienen más recursos que ideas, con los inversores, a quienes les ocurre exactamente lo contrario. Ahora respondo: si los argentinos dejáramos los ahorros dentro del sistema, se podría desarrollar un mercado de capitales. Pero, lamentablemente, eso no ocurre.
–¿Por qué?
–Por la suma de “genialidades” que implementaron diferentes gobiernos, castigando sistemáticamente los activos denominados en moneda local. No es extraño que la literatura especializada sobre sustitución de monedas tenga entre sus autores a algunos compatriotas nuestros.
–¿Qué implicancias tiene esto?
–Un enorme costo. A los argentinos nos pagan muy poco por los dólares que tenemos fuera del sistema; pero tenemos que pagar mucho por los dólares que nos prestan. Compare el rendimiento de cualquier alternativa financiera internacional, razonablemente segura, con el riesgo país. En una palabra: pagamos enormes costos por la incertidumbre que nos creamos nosotros mismos.
–La transformación del ahorro en inversión tiene otro costado, el de la productividad de la inversión.
–Una cuestión planteada de manera magistral por el peruano Hernando de Soto en El misterio del capital, publicado en 2000. De Soto se inmortalizó cuando en 1986 publicó El otro sendero, que documentó el tamaño y las características de la economía informal en su país natal. Tema también relevante en la Argentina.
–¿Cuál es la tesis de De Soto?
–Que, desde el punto de vista del comportamiento, los seres humanos somos muy parecidos; pero que la transformación del ahorro en inversiones productivas, sin las cuales es imposible que aumente el PBI, es muy diferente en los distintos países. Un turista puede maravillarse ante las Pirámides de Egipto y el Taj Majal; pero más allá de que su construcción generó trabajo, su aporte al aparato productivo es más que dudoso (no me digan que los faraones construyeron las Pirámides pensando en el ingreso turístico de Egipto en lo que va del siglo XXI).
–Suficiente para el diagnóstico. ¿Qué habría que hacer?
–Bajarles los miedos a los argentinos que, por razones individualmente entendibles, tienen cuantiosos recursos fuera del sistema económico productivo. La mayoría de los cuales está en blanco, pero que, igual, no ayudan a financiar la inversión privada.
–Fácil de decir, pero, ¿cómo se logra?
–Desandando un largo camino, sin esperar resultados espectaculares a corto y mediano plazos. Pero no nos vamos tampoco al otro lado. Es fácil decir que quien sacó plata del sistema económico no la trae de vuelta nunca más, no importa los impuestos que le cobren por mantenerla fuera de las fronteras del país. Pero la Argentina no necesita que sus habitantes inviertan de golpe la totalidad de los recursos que tienen fuera del sistema económico (es más: si lo hicieran generarían formidables problemas, aunque diferentes a los que estamos enfrentando hoy). Basta con que inviertan una módica porción de ellos. Restablecer la confianza es un proceso largo, nada fácil, lleno de zig zags, pero que vale la pena intentar. Seguramente que quienes están pensando en llegar al gobierno el 10 de diciembre de 2023 lo tienen en carpeta.
–Recordado Alberto, muchas gracias.
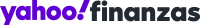
 Yahoo Finanzas
Yahoo Finanzas 