Rincón Gaucho: en el siglo XIX ya se hablaba de las terribles sequías

La sequía que estamos atravesando nos trae a la memoria algunas del siglo XIX que vale la pena recordar. Refiriéndose a las tierras públicas totalmente ocupadas The British Packet informaba en mayo de 1827 que “desde el año 1820, la provincia de Buenos Aires ha padecido una gran sequía, que impidió buenas cosechas de trigo en todo este período y produjo efectos más o menos perjudiciales en la cría del ganado. En algunos de esos años, la sequía llegó a ser muy intensa, como ocurrió en otras épocas, especialmente a fines del siglo pasado; pero la repetición durante los últimos seis años, hace necesarias lluvias abundantes y frecuentes, que esperamos caigan este año, a juzgar por la fuerza con que la estación de lluvias ha comenzado en el interior”. En octubre de ese año anunciaba que la sequía “asoló los distritos rurales de esta provincia Buenos Aires y la pérdida de ganado en algunas estancias ha sido inmensa”.
Granos: cuando las comparaciones sirven para evitar mayores pérdidas
Los años que corren de 1827 a 1831 es un período conocido como de la “Gran Seca” o “Gran Seco”, que pudo apreciar en su visita el científico inglés Charles Darwin. Por la falta de lluvias, la vegetación fue desapareciendo por completo y los campos (“El mar verde” como se los llamaba), se fueron convirtiendo en tierra seca que con el viento levantaba grandes polvaredas. Las aves, los mamíferos salvajes, las vacas y los caballos perecían de hambre y de sed. Según el capitán Skogman, oficial sueco que participó de un viaje de la fragata “Eugenia” por América del Sur, en esos años, “en busca de aguas, enormes avalanchas de caballos y vacunos se dirigían a las márgenes del Paraná, donde se hundían en el fondo y sin fuerzas para salir por sus propios medios eran pisoteados por los grupos subsiguientes. Toda la provincia se convirtió en un desierto polvoriento…”.
Fue tal el estado de las cosas desde el punto de vista económico que el agente norteamericano John Murray Forbes le informó en setiembre de 1830 al secretario de Estado de ese país: “prevalece una gran inseguridad comercial, una paralización completa de los negocios y una escasez tal de dinero, que aún a las casas de mayor arraigo”.
El naturalista Bravard publicó unos apuntes en el Registro Estadístico en los que refiere que en esos años llovió tan pocas veces y en tan poca cantidad que los lechos de los arroyos eran semejantes a grandes rutas; las plantas de toda especie, hasta los cardos, murieron de pie y fueron disecadas hasta sus raíces.
En 1842, en una comunicación a la Sociedad Jenneriana de Londres de la que era miembro, el doctor Francisco Javier Muñiz afirmaba desde Luján, donde residía, que estas sequías se repetían cada 30 años y mencionaba las de 1770 y 1771; las de 1806 y 1807 de las que había sido testigo y la de 1830 y 1831 en “que el país fue afligido con esa calamidad y las terribles polvaredas que constantemente la acompañaron, en que perecieron más de dos millones de vacunos”.
Es común escuchar comentarios sobre las pérdidas en el presente año de los productores agropecuarios y ganaderos, ya en 1827 afirmaba The British Packet: “Un buen año nos dará carne y pan abundante, así como también otros artículos de primera necesidad que produce el país y, con esto las calamidades de la guerra con el Brasil no se sentirán tanto”. A la vez que ya entonces señalaba las falencias para remediar estos males: “Como esta ahora no se han hecho tentativas para asegurar riegos permanentes por medio de pozos u otras reservas, no puede menos que desearse el auxilio constante de un tiempo favorable”.
A pesar de estos males que padecían y padecen los hombres de campo, Juan Manuel de Rosas le escribía a Juan N. Terrero en noviembre de 1831, que consideraba era la mejor carrera que podía darle a sus hijos, “la agricultura y pastoreo” en vez de hacerlos “infelices” como tinterillos. Ese amor por la tierra de los productores rurales, es lo que explica en medio de terribles sequías o grandes inundaciones, su permanencia en ella, más allá de todo cálculo económico.
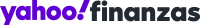
 Yahoo Finanzas
Yahoo Finanzas 