Economía desconcertante, por órdenes de Cristina

“Son órdenes de arriba”. La respuesta de un funcionario de segunda línea del Ministerio de Economía, con su dedo índice apuntando hacia el techo, no necesitaba otra explicación. Para los ejecutivos de una empresa líder que le habían preguntado por qué debían congelar cuatro meses sus precios con costos en alza, “arriba” era lo mismo que decir Cristina Kirchner.
Los “precios justos”, anunciados semanas atrás por Sergio Massa para una incierta canasta de productos de consumo masivo a partir de diciembre, serán un componente más del “plan Parche”, también bautizado VV (“Vamos viendo”) por Martín Redrado. En pocas palabras, para cada problema hay un parche y no una solución duradera. Así se va configurando un funcionamiento de la economía cada vez más complicado y desconcertante para propios y extraños, ante la ausencia de un plan articulado para bajar la inflación anual de tres dígitos.
El pedido público por tuit de CFK hace algo más de un mes, para intervenir sobre las empresas alimentarias que aumentaron sus márgenes de rentabilidad, descolocó incluso al propio Massa. Tal vez la vicepresidenta se haya inspirado en la clásica ficción animada de Frozen, donde la reina tiene poderes para congelar cualquier cosa con mover su mano. Pero la realidad es muy diferente por la enorme disparidad de precios y el rotundo fracaso de experiencias anteriores.
De ahí que el ministro debió recurrir a la discutible táctica de golpear primero con el anuncio de congelar hasta fin de marzo los precios de más de 1500 productos, para luego negociar “acuerdos” forzados con fabricantes y supermercadistas. Ya tuvo que descartar su idea inicial de incluir en los envases el precio congelado; o un código QR para que los consumidores denunciaran incumplimientos a través de una aplicación digital.
Ahora la negociación –empresa por empresa– transita por otros carriles. Por un lado, apunta a obligar a las cadenas de supermercados a rechazar o denunciar a partir de diciembre las listas de precios con una suba superior a 4% (salvo las de Precios Cuidados, que incluyen ajustes mensuales). Por otro, ofrecer a los fabricantes que aporten más productos, la “zanahoria” de destrabar importaciones frenadas por el nuevo sistema SIRA y habilitar su pago inmediato al tipo de cambio oficial. Ante la escasez de reservas líquidas en el Banco Central, varias compañías supeditan la firma del acuerdo a la formalización previa de la promesa oficial. Y, aun con esta precaución, no evitan las restricciones que enfrentan sus proveedores locales, que utilizan insumos importados, principalmente para fabricar algunos tipos de envases.
Más allá de estos tironeos y dificultades, no puede negarse que muchas empresas y supermercados armaron “colchones” de precios para no quedar rezagados ante la escalada inflacionaria (o un eventual salto devaluatorio), manejar bonificaciones y promociones o prevenir congelamientos parciales como el que está en marcha. Incluso, hasta puede serles útil para alivianar algunos stocks ante el deterioro del consumo de los productos más caros. Pero las medidas políticas de este tipo no evitan que otros rubros sigan aumentando y acentuando la disparidad de precios.
A fin de octubre, el ticket de compra de la canasta fija de 30 productos de consumo masivo que releva mensualmente esta columna (en la misma sucursal de una cadena de supermercados), registró un incremento de 7,6% con respecto a septiembre al pasar de $20.500 a $22.000. En once de ellos hubo subas de dos y tres dígitos, con predominio de productos frescos y estacionales.
El incremento acumulado en los diez meses de este año llegó a 77%, ya que en diciembre último el ticket ascendía a $12.400. En el top 5 de productos envasados aparecen, con alzas de tres dígitos, azúcar (209%); leche para bebés (187%); postre dietético (135%); amargo serrano (133%) y otras bebidas sin alcohol (110 a 130%). Y en el de frescos y procesados, papas (303%); berenjenas (271%); queso feteado (202%); pan francés (122%) y jamón cocido (102%). Los cortes de carne vacuna actuaron como contrapeso, con subas de 55 a 65%. En los últimos doce meses el ticket subió 97% interanual (desde $11.170 en octubre de 2021).
Sin embargo, también es cierto que los costos no dejan de aumentar. Noviembre arranca con subas de 6% en combustibles; fin de los subsidios a la electricidad en comercios; impacto en fletes y logística de la paritaria de camioneros (27% trimestral); ajuste del tipo de cambio oficial a un ritmo de 6,5% mensual en octubre y encarecimiento de insumos importados por faltantes y/o precios ajustados a los dólares libres (MEP o CCL).
También en materia cambiaria siguen apareciendo parches ante cada problema, como el dólar soja en septiembre por sólo 25 días.
El equipo económico encontró ahora una vuelta más lógica para que los viajeros extranjeros puedan utilizar sus tarjetas de crédito o débito para pagar consumos en la Argentina sin endosarles un trámite ajeno –como ocurrió con los dos fallidos intentos en las gestiones de Martín Guzmán y Silvina Batakis– y forzarlos a recurrir al mercado paralelo.
Con el sistema que hizo su debut ayer, sus gastos en pesos serán computados a la cotización del dólar MEP ($291, similar a la del blue) y reducidos 44% en dólares en comparación con el tipo de cambio oficial ($164,50). Como las administradoras de tarjetas deberán comprar dólares MEP y liquidarlos en cinco días, ingresarán a una cuenta bancaria y se reflejarán en un aumento de las reservas brutas del BCRA, al igual que cuando los vendan en ese mercado, mientras no se retiren del sistema financiero. De todos modos, no serán reservas líquidas que permitirían el pago de importaciones y son la principal restricción que enfrenta la actividad productiva.
Para paliarla, el BCRA acaba de habilitar a las pymes el giro de hasta US$50.000 por año al tipo de cambio oficial dentro del cupo autorizado y fraccionado mensualmente, mientras el presupuesto 2023 prevé un blanqueo de dólares para importar insumos que, como de costumbre, significa un castigo para quienes los tienen declarados y debieron pagar impuestos cada vez más altos. Por su parte, los argentinos que viajan al exterior pagan el dólar Qatar a $330 con recargos impositivos a cuenta, por encima del cupo de US$300 mensuales.
Todos estos “apodos” para el dólar no sólo reflejan el atraso cambiario y un desdoblamiento virtual con múltiples tipos de cambio discrecionales por encima del oficial, aunque el viceministro Gabriel Rubinstein haya afirmado que el objetivo a mediano plazo debería ser la convergencia hacia un dólar único.
También están haciendo realidad la economía bimonetaria enunciada ayer por Cristina Kirchner, y varias veces en los últimos dos años, según la cual el Estado debe ser el encargado de administrar el uso de reservas del BCRA y el resto de la economía manejarse con pesos, por más devaluados que estén. Salvando las distancias, se asemeja al régimen aplicado por Cuba y que, después de muchos años y la pandemia, debió abandonar en 2021 con una brutal devaluación de su moneda.
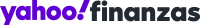
 Yahoo Finanzas
Yahoo Finanzas 